La revolución ignorada (1 de 3)
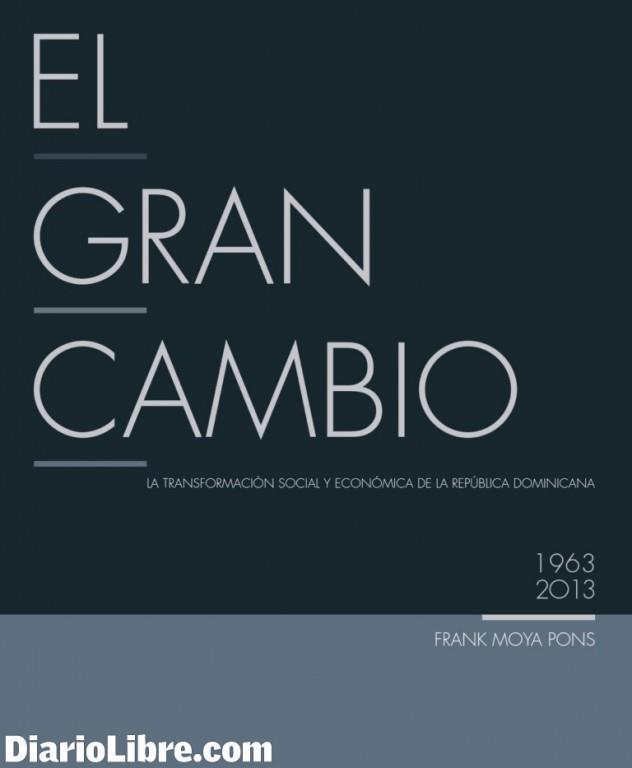
Los dos primeros lustros del periodo posterior a la Era de Trujillo estuvieron signados por los odios subyacentes, la singladura brumosa de acontecimientos previsibles y el disparado performance de una clase dirigente que emergió de la ruina o del anonimato para encauzar un estado situacional de la acción gubernativa y política desde donde parten y se establecen todas las variables de significación de los cuatro lustros posteriores a esta época.
Esa clase dirigente, maniatada a un orden personalista y a un esquema de actuación y preeminencia orientado por las circunstancias y los derroteros marcados por la cabeza directriz, no se sostiene propiamente en un discurso ideológico, ni siquiera en un presupuesto de ideas más o menos maduro y fundamentado. Su norte es el avance social por el crecimiento económico personal, y con éste, el ascenso y permanencia en los núcleos de poder. El único discurso aprehensible, aunque muy difuminado y contrastante, lo enarbola la dirección máxima mediante la justificación de la “ración del boa”, una porción bastante generosa y nutritiva que permitió el ascenso económico de un grupo integrado por no menos de cuatrocientos cincuenta dirigentes, de la esfera civil y militar, la mayoría de los cuales eran, para 1961, personajes sin rango social y económico, sin pretensiones políticas y sin virtudes profesionales reconocidas.
Cuando concluye el primer lustro de la regencia gubernativa surgida a raíz de las elecciones de 1966, la mayor parte de estos dirigentes tenía una solvencia económica firme y habían pasado a ser, de anónimos o, por lo menos, tímidos marchantes pueblerinos o barriales, a sujetos de crédito en los establecimientos bancarios y sólidos y opulentos mandarines de nueva época.
La gran mayoría de estos afortunados no provenía, paradójicamente, de los grupos que lucharon en el exilio o en las calles contra los remanentes de la dictadura, ni de los que habían tenido activa participación en las escaramuzas revolucionarias, ni de los que intentaron sostener sus privilegios mediante la asonada golpista o la dirección del gobierno de facto. Solo unos pocos entre éstos lograron cupo en el generoso bus del gobierno balagueriano, y en la mayor parte de los casos fue a través de cargos menores. El grupo emergente provino de las reservas neotrujillistas establecidas en distintos puntos del país, generalmente antiguos funcionarios del régimen de Trujillo, de mayor o menor cuantía, parientes directos de viejos robles del trujillismo provinciano y balagueristas de sostenida fe en su líder que, rápidamente, vieron acrecentadas sus posibilidades de ascenso en aquel desbordado río de poder y crecimiento económico.
Lentamente, entonces, en forma inadvertida por muchos años para la mayoría, comenzó a gestarse una revolución económica difícilmente previsible, dentro de un marco fenomenológico de sorprendente fortaleza. Nuevos nombres y apellidos comenzaron a emerger para confrontar riquezas y haberes con familias que habían sido por años consideradas como los enclaves sonoros de la aristocracia económica dominicana. Empezaban a nacer los nuevos ricos, una acepción ubicadora que más tarde se asignaría despectivamente a otros grupos emergentes que, como los perredeístas de finales de los setenta y hasta mediados de los ochenta, burlaron todos los cercos impuestos por circunstancias políticas anteriores para poder adentrarse en este magno sector de pudientes.
Durante años, todos los de la dictadura y hasta los mismos finales de los setenta, cada ciudad del país tenía sus apellidos oligárquicos, los que se nombraban medidos en tierras, residencias con la suntuosidad propia de la época, clubes sociales y alcurnia financiera. Eran, prácticamente, los dueños de cada pueblo, manejadores de los óbolos eclesiásticos y la beneficencia pública, de los corsos recreativos y las festividades patronales, de los juegos florales y los derechos de pernada. Aunque muchos eran ciertamente hombres de fortuna sólida y creciente, a otros solo se les reconocía como poseedores de, tal vez, un par de cientos de miles de pesos, que para entonces eran suficientes para colmar una vida acomodada y de apariencia social que, junto a las heredadas membresías en los clubes de primera existentes en cada comunidad y el obligado respeto social en una época sin cuestionamientos de importancia, apartaban a estas familias y sus linajes de la denominada gente de segunda.
Casi de modo subrepticio, contrariando el discurso revolucionario de cambio violento en el cuerpo social, se produce una revolución diferente -sistemática, efectiva, constante- que comienza a producir nuevos ricos y a situar en nuevas escalas de valor social y económico a las familias que, por decenios, habían consumido esta distinción. Los primeros en contribuir a modificar este patrón socioeconómico son los hijos de la era balagueriana, que pudieron acumular un capital sostenido que les permitió efectuar comparaciones financieras, crear nuevos mecanismos de compensación social y dirigir las preeminencias por nuevos senderos de acrecentada y real riqueza.
Los segundos, en un plano menor, aunque se haya pretendido en medios políticos y periodísticos hacer ver lo contrario, fueron los funcionarios perredeístas que, sin ningún sostén económico previo y tenidos como hombres de segunda en el contexto social, por sus dotes financieras específicamente, crecieron de forma vertiginosa y se plantaron en medio de esta pujante sociedad de ricos emergentes con iguales derechos que los anteriores. La movilidad socioeconómica perredeísta tal vez no fue producto de una planificada actitud mimética con relación a sus pares reformistas, pero de cualquier modo no puede menos que considerarse ahora como una estrategia correcta –por supuesto, desde el antiético terreno de la política- para poder enfrentar la ola creciente de poder, nacida en los caudales monetarios y no en las conductas ejemplarizadoras de la cuestionable virtud del ejercicio político profesional. Desafortunadamente, a diferencia del inexistente discurso reformista, solo conocido en postulados de ocasión, el discurso perredeísta prometía otros haberes y se ofertaba con mayor sentido de pureza, y estos postulados, indudablemente batidos al viento, sacudidos por el miedo a la nadería económica una vez se cerraran las puertas del populismo triunfante, terminaron socavando la confianza –aun fuese de modo pasajero- en una oferta política como la enarbolada por el perredeísmo de cuatro batallados y desesperanzados lustros.
Los terceros nuevos ricos vienen dados por una circunstancia insólita, totalmente imposible de prever en la evaluación macro económica posterior a la etapa trujillista. Es la parte más trascendente sin dudas, de esta revolución ignorada, y es también, sin requilorios, la más sólida, durable y extensiva de todas las riquezas emergentes en República Dominicana en los últimos cincuenta años. Es la fortuna obtenida por hombres que, en una clasificación social que precise distinciones formales y categóricas, caerían dentro de la denominación de hombres de tercera. Son los beisbolistas, los artistas comberos y los cantantes de merengue y bachata. Con sus excepciones reconocidas, unos y otros provienen de bateyes y aldeas rurales, como también de barrios y apartadas y pobrísimas comunidades del interior de la República.
Con el boom de la capacidad atlética del beisbolista caribeño, y específicamente dominicano, un grupo numeroso de jóvenes sin educación formal y sin otras posibilidades de acrecentamiento socioeconómico voló al Norte para integrarse a las adineradas milicias del Big Show, logrando contratos millonarios y jugosos beneficios que, con el ascenso del dólar, fueron creando y sosteniendo las más grandes fortunas personales que se hayan desarrollado en nuestra sociedad, compitiendo de este modo con las riquezas de empresarios exitosos y con las de familias de reconocida y añeja solvencia financiera. De repente, en muchos pueblos de la República, estos peloteros exhiben patrimonios mucho más grandes que los de los ricos conocidos y establecidos de la ciudad, caudales que en vez de decrecer se agigantan, ya que aun retirados de la actividad deportiva los beisbolistas continúan recibiendo beneficios de jubilación de por vida, en dólares.
(A forma de introducción para comentar “El gran cambio” de Frank Moya Pons).

 Diario Libre
Diario Libre
 Diario Libre
Diario Libre