En las redes de los paisajes de Corot
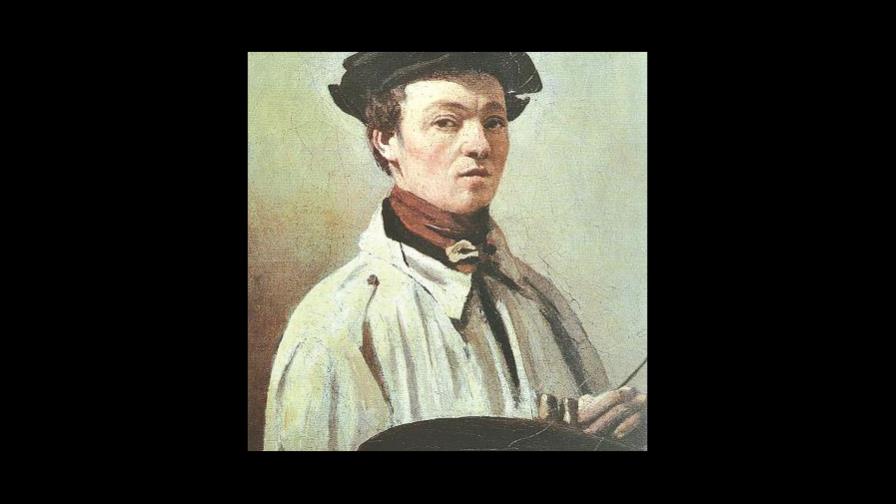
Me había sucedido, pero sólo como una atracción estética, tal vez. Como efecto de un momento de admiración, como algo que hubo de parecerme normal en la contemplación exhaustiva –podría decirlo de otra manera- de una obra de arte. Contemplas las pinturas más renombradas, las que todos van a ver, con derecho, aunque no conozcan nada de la historia que las rodea o de los valores que encierran las mismas como productos de la creación humana. Algunas, incluso, como la Gioconda, guardan un misterio difícil de descifrar, pero uno apenas pasa de largo, o nos detenemos un instante, debido a la multitud que siempre rodea el retrato que de Lisa Gherardini pintó Leonardo. Me abruma El Greco, me ilumina el acabado de las formas de Dalí, paso largo rato contemplando –por su exuberancia, por la cantidad de elementos que forman pintura tan impresionante- Las bodas de Caná del Veronés, Paolo Caliari; me detengo ante el San Sebastián de Mantegna, su perspectiva, su visión del martirio y la expresión de dolor y escarnio del sufriente, junto a la perfección del cuerpo atravesado de flechas. Pero, nada como Velázquez. Por allí llego y me detengo largo rato, como si acaso alguna vez aquellas cuentas hubiesen sido las de mi rosario.
En el Louvre, El Prado, el Reina Sofía, d’Orsay, el MoMa, el MET, el museo Van Gogh, el de Bellas Artes en Boston, en la Galería de los Oficios o en la Galería de la Accademia, para conocer la pintura de la edad media (y los mejores Caravaggio) y el David de Miguel Ángel; en todos y en cada uno hay siempre pinturas y esculturas que esperan por uno y que uno las observa, se introduce en ellas, y en las ocasiones siguientes comprueba que siguen siendo las primeras. Hay pinturas desoladoras, retablos inagotables, óleos de erotismo cautivador (como El baño turco de Dominique Ingress), donde la figura femenina alcanza su máxima plenitud en sus insólitas imperfecciones anatómicas, a pesar de las bellezas de los rostros; hay lienzos que dejan huellas, que muestran costumbres, historias, pasados gloriosos, tiempos en declive, intimidades, formas y colores seductores, y en definitiva, hay toda una narrativa de sensualidad, de libertad, de sombras y de luz, que hay que conocer, paso a paso, para no diluirnos en la belleza o sufrir el vértigo que produce la visión sobre tantas expresiones y delirios. De hecho, he de recordarlo, en mi primera visita a El Prado, en 1980, luego de dos o tres horas de intensa visita sufrí un vahído, de ingrato recuerdo, que me obligó a detener mi marcha, descansar en uno de los asientos reservados para la contemplación y salir, en cuanto pude, fuera del recinto para tomar agua en abundancia. Como viajaba solo, no pude decir a nadie lo que había padecido. De todos modos, me avergonzaría referirlo. Lo supe mucho después, al cabo de años: es un síndrome no común, y pasajero, cuyo nombre ahora olvido, que puede ocurrirle a un visitante lego, como era y probablemente siga siendo mi caso, a un museo. A partir de entonces, tomo mis precauciones.
Pero, me habría de ocurrir otro síndrome sin nombre, que sepa. Visitaba el Thyssen-Bornemisza, en Madrid. Asistía a un evento y el programa incluía la visita a una exposición de Corot. No conocía ni al pintor ni a su pintura, por supuesto. Una dama muy sabia nos guiaba por los salones para explicarnos las obras de este pintor que tanto influyó en los impresionistas. A medida que iba observando cada óleo percibía que se originaba en mi un extraño, e inusual, poder de atracción. No era similar al que me sucedía con pinturas entrañables, a las que siempre regreso cuando visito determinados museos. Era algo más. Me sentía inmerso en las pinturas de Corot. En todas, sin excepción. Desde la primera creí estar dentro de ellas, como si alguna vez el paisaje, la naturaleza, los bosques y jardines, las bucólicas estancias, me hubiesen pertenecido. Los espacios de Corot me resultaban conocidos. Estuve ahí, los conocía, yo debía aparecer por algún lado en determinado momento, estaba seguro que en la próxima pintura me reconocería en un aislado rincón, al lado de las ninfas que poblaban las haciendas. O quizás, yo viví en ellas, o había estado cerca del pintor cuando retrató aquellos momentos de luz, de agua, de verdor, de silencio, en que la naturaleza parecía emerger como un torrente desnudo, sin adornos, con todo su esplendor, con su viva y sublime permanencia, entre riachuelos, flores, árboles encantados y una bruma extraña establecida allí como un fulgor casi apagado, que sembraba el caudal del misterio. Por alguna razón, Monet y los otros siguieron sus pasos y Corot se convirtió en su maestro. En mi, Corot se convertiría en una obsesión que aún cargo conmigo, desde hace diez o doce años.
El impresionismo dejó una estela perenne en la pintura, a pesar del rechazo que sufrieron sus primeros creadores. Jean-Baptiste-Camille Corot no formaba parte de ese grupo, pero sí fue, primero que todos, el que bajo el influjo de un creativo y poco ético mecenas, logró imponer sus obras a base de una difusión intensa de las mismas en una revista especializada, catálogos lujosos y sobornos a los críticos. Esa campaña de relaciones públicas, Corot siempre al frente del magisterio, posicionaría a nombres de la estatura de Monet, Guillemet, Courbet, Renoir, Pissarro, Cézanne, Delacroix, Sisley, Manet, Degas, entre otros.
Recuerdo que al concluir el recorrido, yo regresé a las salas visitadas para hacerlo de nuevo. Ya Freddy Ginebra, con quien viajaba esa vez, estaba tomándose fotos con la baronesa del Thyssen, como si fueran primos, y José Mármol, con quien coincidimos pues estaba en Madrid para un congreso turístico, estaban en los jardines en el cóctel que se ofreció allí. Estuve dando vueltas para reencontrarme con los lagos, las villas, los pinos, los abedules, las campiñas, los puentes, los cielos, el color ocre, la silueta femenina oculta tras los árboles, todo aquel concierto campestre que convirtió a Corot en el gran paisajista y retratista francés de todos los tiempos. Los campos franceses y romanos fueron sus estancias de inspiración. En ellas vivió su genio, creando una poética del paisaje que tendría luego seguidores fieles.
¿Por qué la pintura de Corot creó en mi un placer extraño, pleno de misterio? No era ya el vahído del Prado, tantos años antes, era otro síndrome ¿espiritual?, que había cautivado mis sentidos y ejercido un poder de seducción irregular. Leonardo Padura me ha explicado todo cuanto puede ocurrir cuando una pintura –impresionista, por cierto- se adentra en tus sentidos y te produce un síndrome de estado de gracia, que te transporta a “vericuetos de vidas pasadas” (en las que felizmente no creo), pero que la duda se aposenta silente y necia cuando observas de golpe veinte o treinta pinturas de Corot, creando consecuencias imposibles de explicar. Puede ocurrir. Me ha ocurrido. Padura cree en “la delicadeza de Degas, la pureza de Monet, la energía de las pinceladas de Van Gogh y el alegre misterio que transmiten las coloridas piezas de Cézanne”. Y en la transmisión de sensaciones que la pintura crea. ¿Sucede, entre nosotros, o entre otros, con Tovar, Colson, Yoryi, Ada, Peña Defilló, Guillo, Bidó, Elsa? No lo sabemos. Puede ser. Corot me ha comunicado que hay un pasado vivo envuelto en cada lienzo y un observador lego, atraído por las formas y el lenguaje del arte, que cae en sus redes ensoñado, como si hubiese vivido las vidas del pintor y su paisaje.







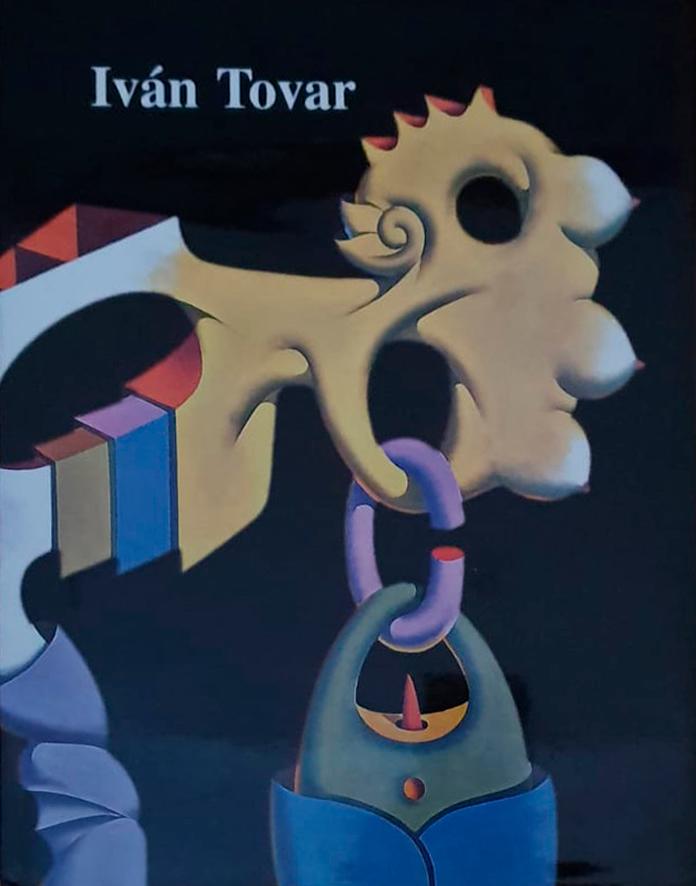
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua