José, el silencio de la Natividad
Nazareth era entonces una aldea habitada por no más de quinientas personas. Un villorrio de gente pobre, que trabajaba duro en labores agrícolas y pastoreo para sobrevivir en medio del acoso de la miseria y el sojuzgamiento político de los romanos, cuyas autoridades –al igual que los jefes judíos– tenían tan a menos el lugar que nunca lo visitaron. Calurosa en verano, de paisaje armonioso, con cipreses y lirios, cereales y pequeños viñedos, la comarca era azotada con frecuencia por los vientos aciclonados que provenían del Sáhara.
José, un emigrante palestino, había aprendido de Jacob, su padre, el oficio de carpintero. Vivía atareado con el yunque, la sierra y el martillo, para poder atender la demanda de los moradores: sillas y banquetas para los humildes hogares, y monturas para los borricos que servían de vehículos igual para el acarreo de mercancías como de la gente.
Como buen israelita, José observaba la ley y era asiduo al culto en la sinagoga cada sábado, donde acostumbraba a leer la Torá cuando el rabino le asignaba la tarea. Era uno de pocos que podían leer en hebreo, cuando todos se comunicaban en arameo, el dialecto propio de Galilea. El joven, de descendencia davídica, no era nativo del lugar. Nacido en Belén, había aprendido de los fariseos –que eran los expertos en las Sagradas Escrituras– a descifrar los códigos del Talmud, a rezar las tres oraciones diarias que exigía la ley, y a llevar una vida espiritual profunda donde Yahweh era centro de su cotidianidad. Trabajador, respetuoso, cumplidor con los encargos que le hacían en su taller y religioso, eran virtudes que todos le reconocían a José.
Pronto andaría de amores con una joven llamada María. Comenzó a observarla detenidamente los sábados en la sinagoga, aunque ya antes la había visto mientras María iba y venía de la fuente con el cántaro lleno de agua. Inició saludándola con cortesía a la salida de la casa de oración. Luego, fue acercándosele para cortejarla. Joaquín y Ana, los padres de María, admiraban al joven por la forma como leía la Torá (los cinco libros que forman el Pentateuco y que son fundamentales en la educación y la devoción religiosa judía: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Era buen lector y siempre era el primero en ser llamado para la lectura semanal. María, calladamente, también sentía una profunda simpatía por aquel joven de formas humildes y sencillas, firme en su fe y en su oficio, y a quien todos en Nazareth conocían muy bien. En verdad, José y María se conocían desde pequeños, pues ambos eran llevados por sus padres a la muy pobre sinagoga de su pueblito desde cuando aprendieron a decir Amén a las oraciones.
No tardaron mucho en consentirse en el amor mutuo. La tradición establecía que el padre de la novia introducía al futuro prometido en la casa. Cuando Joaquín observó que entre ambos había crecido algo más que una simple amistad, le planteó a María el noviazgo. Ella, enrojecida de la vergüenza, no supo qué decir a su padre, quien comprendió de inmediato que ella anhelaba pronunciar el sí. Pocos días después, José y María fueron declarados novios que en la tradición judía significaba que al cabo de un año debían contraer matrimonio y cumplir las reglas como si fueran ya esposos, aunque no convivieran. Vivían muy próximos, de modo que era habitual que conversaran cuando María salía en busca de agua y se detenía en la carpintería para ver a José en su faena diaria. Al anochecer, conforme la costumbre judía, José llegaba a casa de María para el rezo previo al descanso nocturno junto a los padres de la joven.
Entonces, apareció Gabriel, el ángel del Señor. Sólo María lo vio. Sólo María lo supo. Guardó la noticia para sí y se puso a la espera, impresionada, atemorizada. No era tarea fácil la que se le había encomendado. Poco a poco, la hinchazón en el abdomen se hizo notoria. Había que contárselo a José, sin dar detalles. Un simple “amor, estoy embarazada” resultaba poca cosa. Pero, así ocurrió. José, joven sereno, tuvo que sentirse acorralado por la noticia. No podía aceptar lo que María le había comunicado. Entró en desasosiego. Dejó de trabajar. Desdeñó una que otra demanda de sus servicios. Se encerró en su casita, sin encontrar consuelo. No tardaría, empero, en llegar otro ángel a casa. Un ángel menor a Gabriel, que era parte del estado mayor del Altísimo. El que llega a José no tiene nombre conocido. Le advierte que no tema, que no dude de su novia, que ella le ha sido fiel, pero que Dios ha decidido engendrar en ella al que habrá de ser el Mesías de Israel. Sólo un hombre de fe podía aceptar aquella información. La luz que el ángel deja impregnada en su modestísima habitación le basta para creer que algo grande se ha movido desde los cielos para anunciarle lo que verdaderamente está ocurriendo.
Pasarán los meses. Las murmuraciones abundan entre los lugareños. María está encinta. El matrimonio con José ha sido consumado. En medio de aquel barullo, pasan nueve meses. Hay que empadronarse, dicen los césares de turno. Y José y María salen en un borrico hacia Belén, la ciudad de donde ambos eran oriundos y donde la ley obliga a cumplir con el censo. Ambas comunidades están separadas por 115 kilómetros. El trayecto es largo, agotador y lleno de penurias. En el camino, cercano ya a Belén, María presenta dolores de parto. Angustiado, José busca donde guarecerse con su mujer. No encuentra posada disponible. Terminarán en una gruta, algo que hoy puede sonar extraño, pero entonces las cavidades en las rocas eran sitios normales para dormir. De hecho, la casa de José y María en Nazareth tenía en el fondo una gruta donde José dormía. En esa gruta de Belén donde se instalan, nace el niño Jesús, a quien rápidamente sus padres llevarán a un pesebre que le queda al lado para que el infante se caliente. José había construido pesebres, como buen albañil, para los animales de sus amigos en Nazareth. Tuvo tiempo para acomodar al niño y buscar materiales primarios buscando que el lugar se adecuara al momento. Podemos deducir que en sus empeños –nervioso, sudoroso– José no pudo escuchar la voz de ángel alguno, aunque sí, ya repuesto, alcanzó a ver a los sabios de Oriente que ofrecían regalos al recién nacido y a los curiosos que se acercaban para ser testigos de aquel extraño suceso.
En lo adelante, la vida de José cambiaría por completo. Sinsabores de todo tipo le acompañarían. Y él siguió siendo fiel a su mujer y a la custodia de aquel hijo como padre putativo del mismo. Le enseñará el oficio del que ha vivido siempre y Jesús acudirá con él diariamente al taller para ayudarlo en sus tareas. Lo educará en la fe, le buscará alimento, lo cuidará. Verá partir a María encinta hacia Ain-Karim para encontrarse con su prima Isabel, a 145 kilómetros de distancia, mientras él se queda para atender pedidos urgentes en su taller. Seguirá en contacto con el ángel del Señor que le anunciará en su oportunidad que huya a Egipto con María y el niño, para escapar del encabronamiento de Herodes. Llevará al niño al templo de Jerusalén para presentarlo con las tórtolas del sacrificio. Volverá al templo cada año como acostumbraba hacerlo tanto él como María. Y sufrirá la pérdida del jovencito que a los doce años se escabulle entre los sacerdotes para discutir las escrituras cuando ya sus padres iban de camino hacia Nazareth. Después, la palabra calla. Todo es oquedad y silencio. José desaparece del escenario de las escrituras. Vivió más de treinta años al lado de Jesús, cargándolo, abrazándolo, mimándole, educándole. Hubo de ser testigo de su comportamiento inusual. Vio y escuchó de sus labios lo que muchos profetas quisieron conocer y no lograron. Nadie, salvo María, conoció tanto a Jesús como él. Nada se sabe de su muerte. Cuando Jesús emprendió su misión, ya José no estaba. Ningún discípulo del Mesías llegó a conocerle. Murió en paz, seguro de que había cumplido con el rol que le asignara el Altísimo, muy lejos de lo que imaginó cuando se enamoró de María. En toda la historia de la salvación, José es sólo un nombre, un acompañante, una persona secundaria, que apenas se reconoce en la fiesta anual de la Natividad. Es el gran ausente de las escrituras. Un largo y profundo silencio cubre su existencia. Aunque todos sepamos que aquel hijo de Belén, avecindado en Nazareth, fue el padre asignado a Jesús hasta que se hiciese hombre y diera comienzo a su misión. Su tarea había ya concluido.

 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua
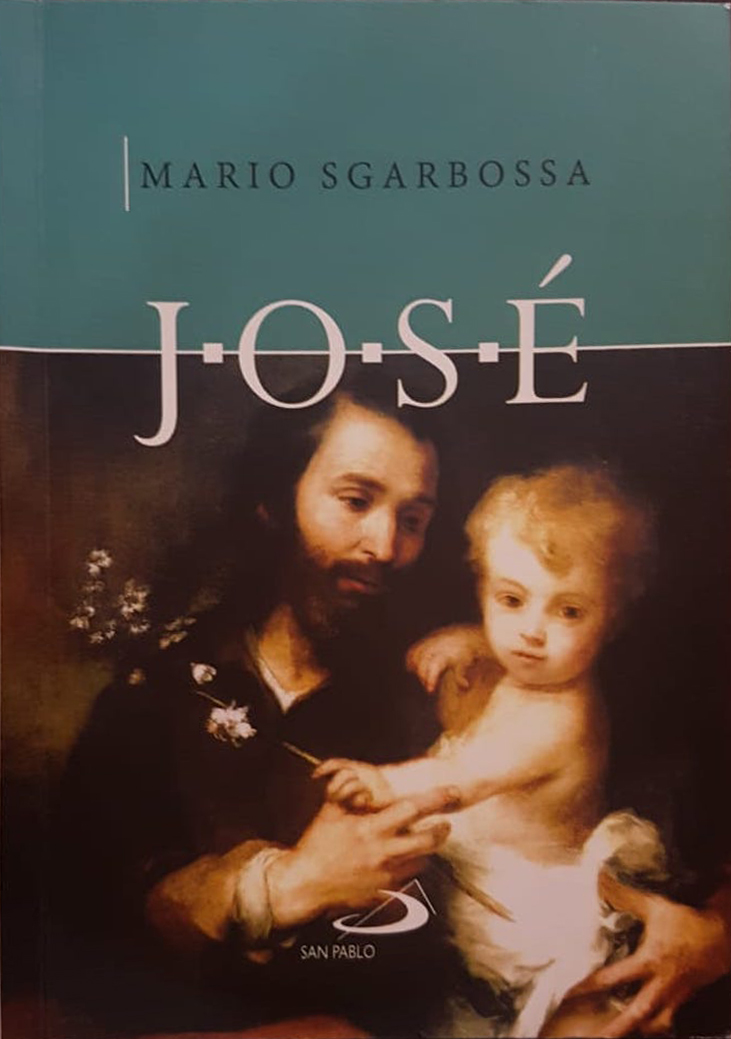
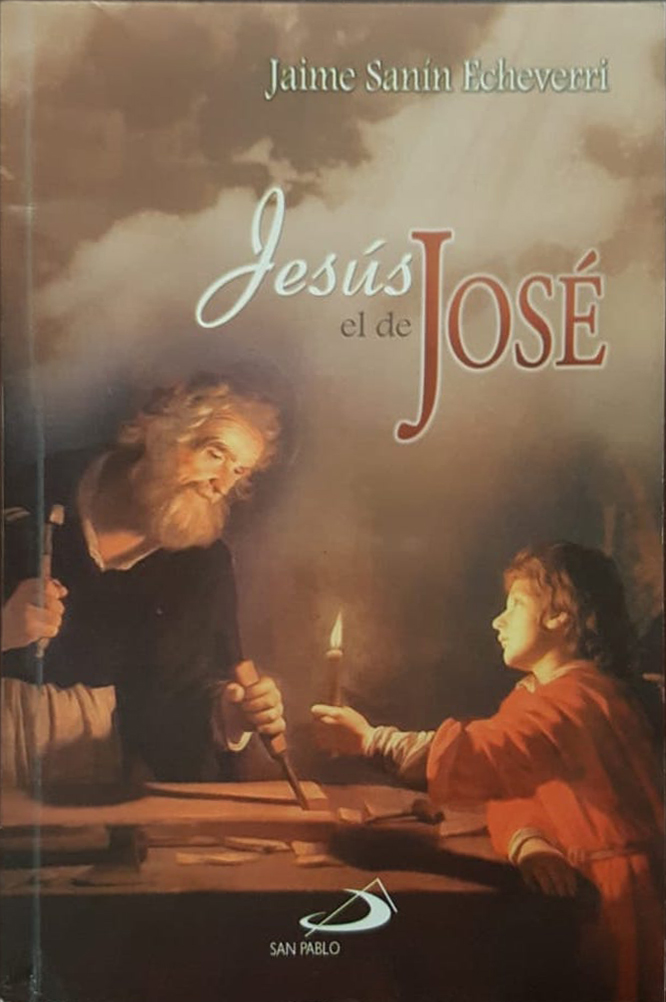
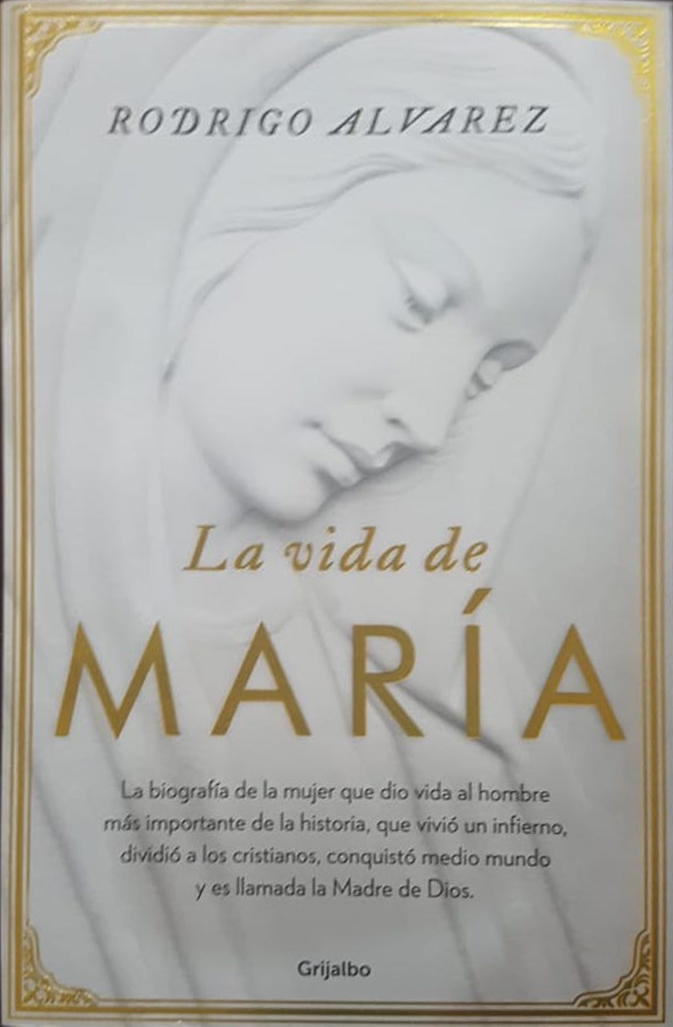
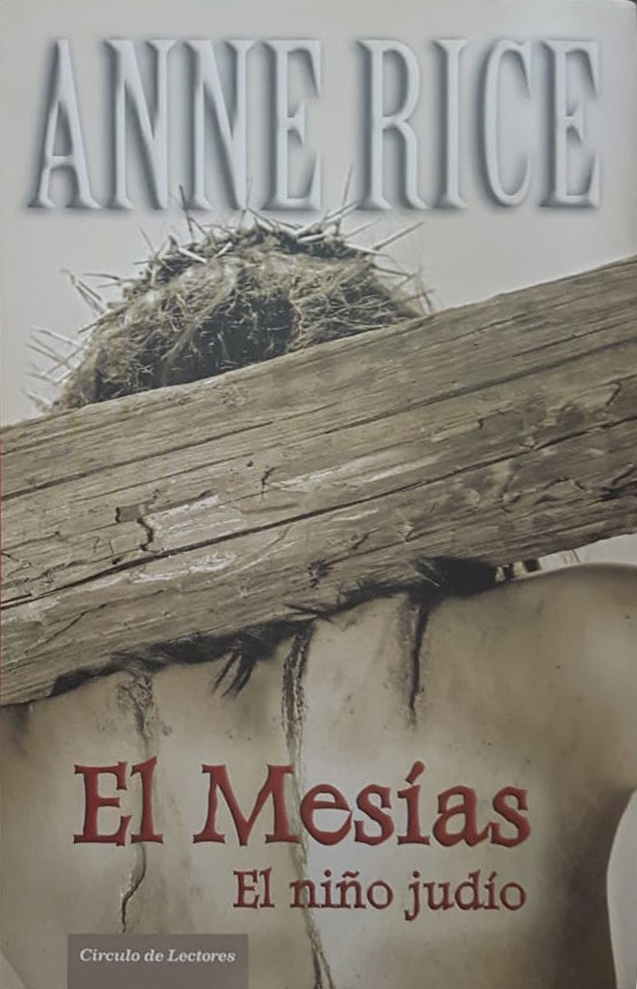
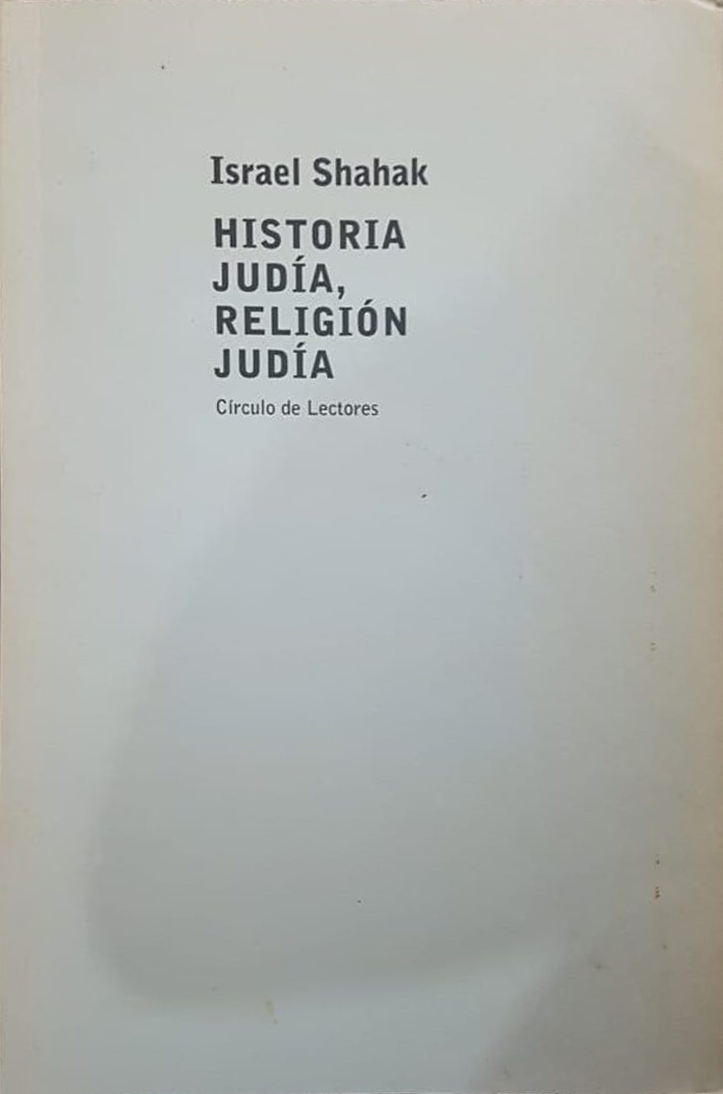
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua