La pandemia viajera, letras de la peste
La peste desafió todas las medicinas y aun a los médicos y enfermeras que terminaron apestados, incluyendo algunos de los más eminentes
La Gran Peste llegó a Londres sin avisar. Apareció en Holanda durante unos meses en 1663, hizo una pausa y regresó en 1664. Entonces, no existía otra forma de comunicación que no fuese el boca-a-boca o las cartas de los mercaderes que, a causa de su oficio, tenían relaciones con extranjeros. Por eso, la ambigüedad en determinar el origen: que si el virus se originó en Italia, que si se incubó en China, que si acaso fue en Chipre o Turquía. La gente en Inglaterra pronto olvidó el asunto. Al fin y al cabo, era un tema que no les concernía, ya que el mal parecía estar muy lejos de sus fronteras.
Era diciembre de 1664. Unos franceses dieron la voz de alarma en un barrio londinense. Dijeron que dos personas habían muerto de la peste. La familia había intentado ocultar el hecho, pero los vecinos se alarmaron y pidieron investigar, los médicos llegaron a la casa por instrucciones del gobierno y determinaron, al examinar los cadáveres, que la peste había llegado a Londres. En los días y las semanas siguientes, las parroquias observaron un exceso de entierros y entonces quedó comprobado que la peste había invadido a uno de los extremos de la ciudad y comenzaron a temer que se extendiera a todos los demás barrios de la capital británica.
En apenas días, la epidemia se había extendido y ya no hubo manera de detenerla. Se inició el éxodo. Los nobles y burgueses acomodados comenzaron a huir de Londres con sus criados. Gente de medianos ingresos se agolpaban en los caminos huyendo hacia las montañas y las comarcas más cercanas. Había corrido el rumor de que la mejor defensa contra la peste era huir de ella. Todo Londres lloraba. La voz del dolor se oía por doquier, recordaba entonces Daniel Defoe, que fue de los que se quedó en Londres, en contra del deseo de un hermano de que también huyera, y pudo vivir todo el tiempo de la peste para poder contar lo sucedido.
Pronto, Londres, una ciudad de ordinario bulliciosa, quedaba desierta y con muy pocos transeúntes. Se calculó que unas diez mil casas fueron abandonadas por sus habitantes. Los más pobres y humildes que no pudieron salir de la ciudad, quedaron a expensas de adivinos, astrólogos y quirománticos que ofrecían pócimas, amuletos y hasta exorcismos “para fortalecer el cuerpo contra la peste”. De pronto, la peste aumentó su furia y comenzó a entrar en las casas y en las alcobas “para contemplar a todos cara a cara”. Los estertores de agonía se escuchaban por doquier, estremeciendo a la ciudad, sin que los sanos se atreviesen a brindarle consuelo por temor al contagio. Los ladrones, asesinos, adúlteros, comenzaron a confesarse en público para obtener el perdón divino. La peste desafió todas las medicinas y aun a los médicos y enfermeras que terminaron apestados, incluyendo algunos de los más eminentes. La gente se encerraba en sus casas, pero la peste llegaba tarde o temprano. Todos morían, sin remedio. Los “carros de los muertos” pasaban a recoger cada tarde a los difuntos, que llegaron a ser unos mil por semana, aunque las cifras nunca fueron del todo ciertas a causa de que muchos murieron en los montes y sus deudos los iban enterrando en cualquier prado, hasta que el último se sentaba a la sombra de un árbol a esperar la muerte.
La peste londinense se caracterizaba por unas ampollas o bubones en las ingles y en el cuello, que se gangrenaban en pocas horas. Defoe cuenta que la epidemia entraba a las casas de los ricos a través de las criadas, que la gente no tomó ninguna precaución cuando aparecieron los primeros indicios, que la gente se contagiaba unos con otros, y que, a pesar de ser Londres una gran ciudad, sólo un hospital sirvió de refugio a los enfermos. Muchos siguieron su vida normal y salían a los mercados a realizar sus compras. Al volver a casa, ya llevaban el virus con ellos. Los cadáveres estaban tendidos en todas las calles y la gente al verlos sencillamente cruzaba a la otra acera.
En pocos días, la economía languideció. Artesanos, constructores, industriales, los barqueros y aduaneros que vivían del tránsito diario de las naves que transportaban mercancías por el mar, los despedidos de sus empleos –lacayos, criados, tenedores de libros de comerciantes arruinados, dependientes de tiendas- se vieron súbitamente en la miseria. El pan desapareció de las mesas, de modo que muchos terminaron no muriendo de la peste sino del hambre. En solo ocho semanas, la peste inglesa había producido más de cien mil muertos. De pronto, sin existir medicamento alguno para sanar a los infectados del mal, la peste desapareció, ante el asombro de la misma clase médica. Perdió fuerza y comenzó a extinguirse. Ninguna medicina, ninguna fórmula curativa, había sido la responsable de su liquidación. Ella misma se evaporó y la gente comenzó de nuevo a salir a las calles, y los apestados eran saludados sin temor al contagio que ya no ocurrió más. Había pasado, en dos meses, aquel suceso sanitario que, en palabras de Defoe, fue “algo espeluznante de veras, como ninguna lengua podría describirlo”.
La peste bubónica inglesa fue una epidemia nacional, contraria a las terribles pandemias que han asolado al mundo desde muchos siglos atrás, como la Plaga de Justiniano que en el siglo VI produjo una gran mortandad en el imperio bizantino, dejando muy diezmada a su población. Esta plaga se extendió por toda Europa, Asia y África, y permaneció activa durante dos siglos. Se determinó que fue la misma peste bubónica o muerte negra que asoló a Londres y la misma que en el siglo XIV —y hasta el siglo XVIII— produjo la muerte de 75 millones de personas. Hubo una tercera pandemia de peste que se originó en la provincia china de Yunnan en el siglo XIX y que se mantuvo activa hasta finales de la década de los cincuenta del siglo veinte. Abarcó sólo a Asia y generó la muerte de 12 millones de personas. Con otras características, una pandemia letal fue la Gripe Española de 1918 que mató alrededor de 100 millones en tan solo dos años, o sea entre el 3 y el 6% de la población mundial de entonces. No se originó en España, como pueda creerse. En España fue donde se dio a conocer la terrible enfermedad. Todavía, los historiadores y expertos debaten si se originó en China, en Francia, e incluso en una base militar norteamericana, la de Fort Riley, en Kansas. Esta pandemia afectó a República Dominicana ocasionando, según algunas fuentes, cerca de dos mil defunciones y contagiando a casi 100 mil personas, un número muy alto tomando en cuenta que el primer censo que se hiciera en el país, en plena intervención norteamericana, dos años después, arrojó la cifra de 894,384 habitantes en todo el territorio. Antes de la Gripe Española, ocurrieron las pandemias de la viruela y el sarampión. La primera ha sido la que más muertes ha producido desde el siglo XVIII cuando apareció por primera vez: unas 300 millones de personas. De hecho, la primera vacuna surgió para enfrentar esta enfermedad que, como la peste bovina, ha sido ya erradicada. No así el sarampión que tiene 3,000 años de antigüedad, que ha producido la muerte a 200 millones de individuos y aún no ha podido ser eliminada por completo. El tifus, ya bastante controlado, fue una pandemia ocurrida antes que la gripe española, en 1914, y que mató a 4 millones de personas en Europa, especialmente en España. El cólera ha tenido siete pandemias, sin contar que los expertos creen que se conoce desde el año 460 antes de Cristo. Proviene de la India, ha matado a millones de personas y sigue vigente, ocasionando cada año entre 21,000 y 143 mil defunciones. El ébola, que se originó —y se quedó— en África, y el SARS que también vino de China, de la provincia de Cantón, en 2002, fueron epidemias, aunque esta última se propagó a Vietnam y Hong Kong.
Antes de que arribara el corona virus o COVID-19 a la provincia china de Wuhan vino el VIH o SIDA, descubierto en Francia, que ha originado la muerte de 25 millones de personas y que todavía sigue su curso. El corona virus es una pandemia viajera. Hasta ahora, vuela en aviones o se descarga desde los barcos. Se ha ido expandiendo, como nunca antes en la historia, a través del contacto con extranjeros, hasta que el virus logra situarse localmente y el contagio se produce entre los habitantes de un mismo territorio. Donald Trump acusa a Europa, China ha afirmado que pudo originarse en una base militar de Estados Unidos, y la teoría de la conspiración hace su agosto en pleno invierno, mientras 162 países viven la pandemia, con 212 mil casos de contagio —hasta hace unos días— y más de 8 mil muertos. La pandemia viajera nos recuerda que la humanidad ha sufrido epidemias aterradoras y tenaces desde tiempos inmemoriales. Recogidos en casa, aterrados algunos, otros muchos aún indiferentes o escépticos, estamos conociendo la pandemia más grande de la historia, por ser la más extendida geográficamente. Empero, está todavía muy lejos de asemejarse a las otras pandemias que ha conocido la humanidad. No sabemos aún cuáles serán en definitiva sus alcances y su durabilidad, por más evaluaciones –a veces, contradictorias- que nos oferten galenos y expertos en crisis sanitarias. Lo que más conviene es alejarnos del espíritu latino –que compartimos con los italianos- y reproducir (al ritmo de nuestra herencia hispánica, sin compartir las dilaciones y remiendos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias) la máxima de España en este momento crítico: ¡Quédate en casa!




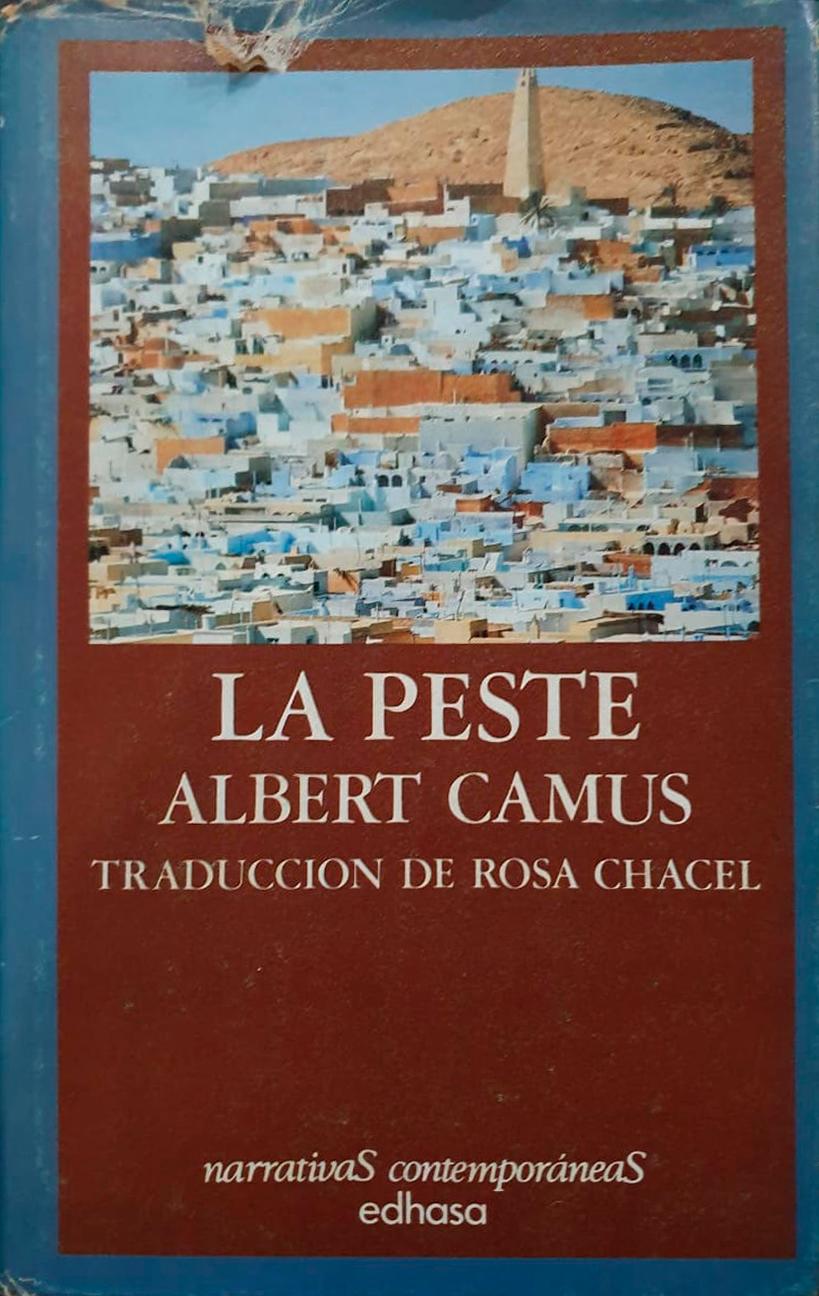
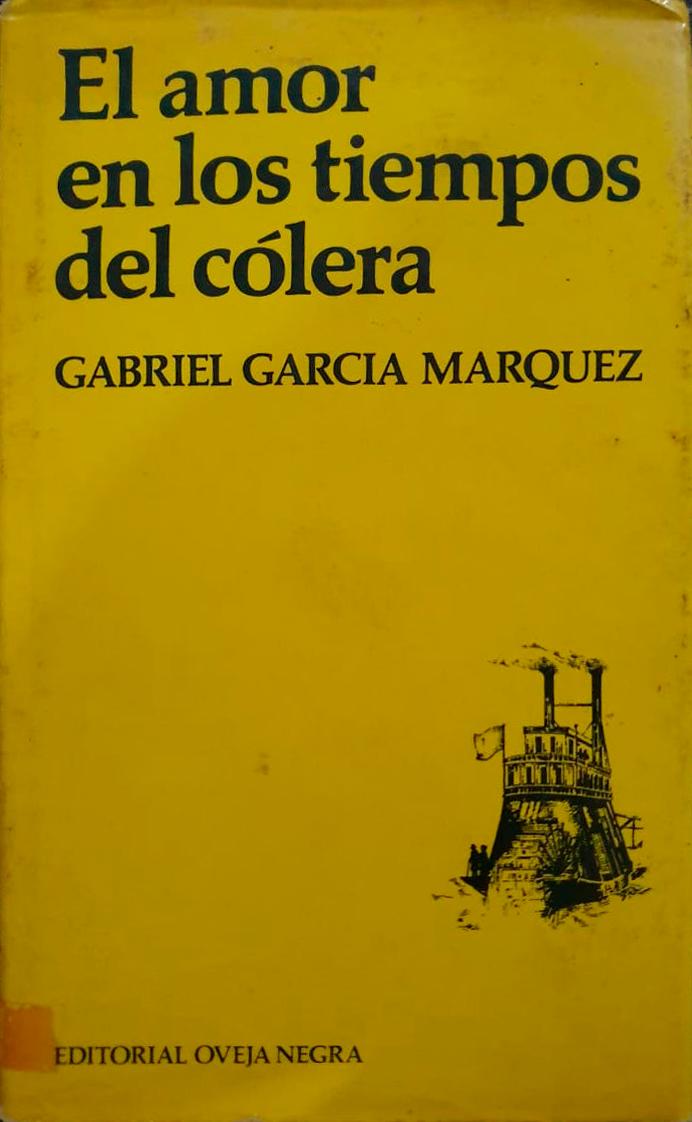

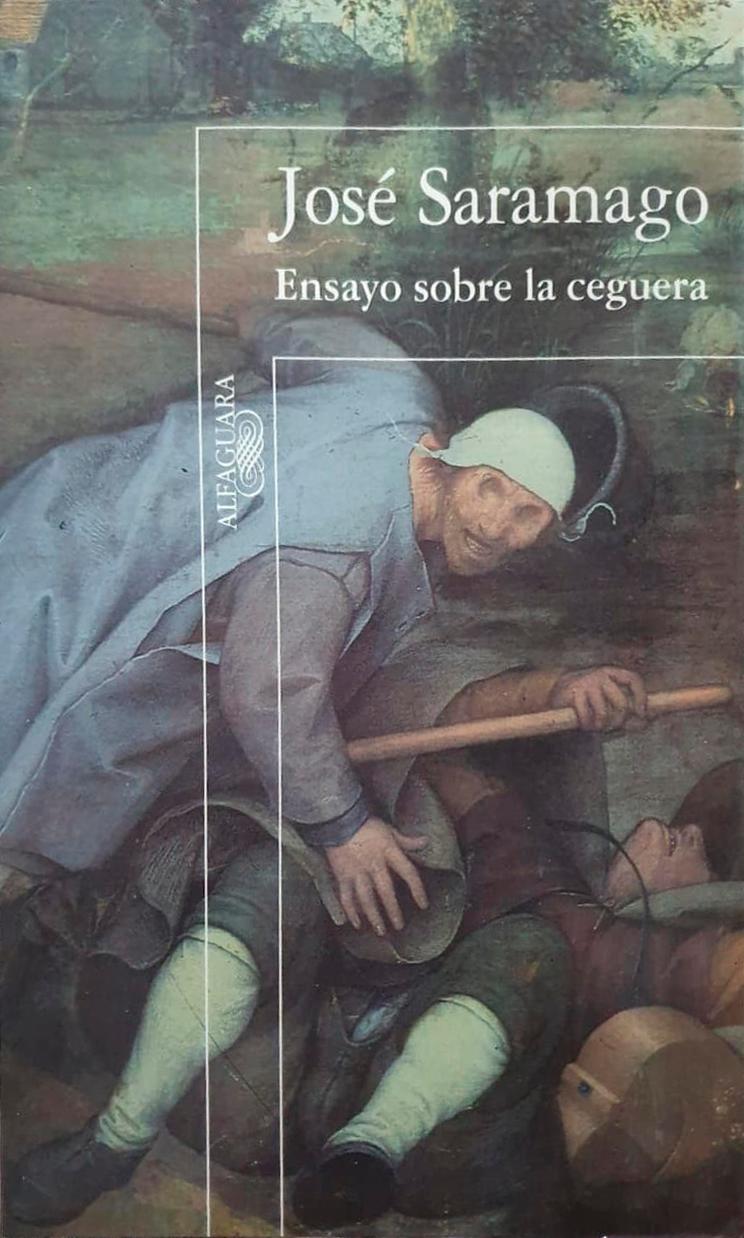
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua