Las epidemias de viruela en nuestra historia
Fue en febrero de 1881 cuando la epidemia de viruela registró sus primeros contagios en Puerto Plata, Santiago, Moca y San Francisco de Macorís. Entró por Puerto Plata, cuando un barco procedente de Saint Thomas trajo un pasajero con la enfermedad, y no fue hasta casi dos meses después que se conocieron los primeros infectados en Santo Domingo. Se iniciaba en República Dominicana –hace 139 años- una época de calamidades y privaciones.
El país dominicano sufrió varias veces los embates de la viruela. Se conoce que hubo brotes en 1774, 1809, 1818, 1843 y en 1881, durante el gobierno de Meriño. Regresó la epidemia en 1920, durante la ocupación norteamericana. Entró entonces por Barahona desde territorio haitiano donde el azote de la enfermedad tenía varios meses y una considerable mortandad.
Francisco Moscoso Puello nos recuerda que la de 1881 fue la más terrible de todas. Ni el gobierno ni el ayuntamiento tenían recursos para combatir la epidemia, la mortalidad fue “crecidísima” y según le contaba su padre (Moscoso Puello nació cuatro años después, en 1885), “las gentes se morían de la mañana a la noche”, muchos fallecieron sin asistencia médica y las personas no se acercaban a los enfermos por temor al contagio. La mayoría de los contagiados eran abandonados por sus propios familiares. Algunas personas y empleados del ayuntamiento hacían sahumerios en calles y plazas para ahuyentar la peste y a los “atacados los envolvían en hojas de plátanos para que no se les pegaran las sábanas”. La situación fue tan grave y dolorosa que se formaron cuerpos de enterradores para sepultar los cadáveres, a un nivel de que esos grupos se colocaban frente a las casas donde había algún enfermo a esperar que muriese para sacarlo de la vivienda “con la rapidez del rayo”. Aún más: hubo casos en que los familiares pedían sacar a su pariente todavía moribundo para que expirara en el cementerio donde iba a ser sepultado.
La ciudad quedó vacía; las calles, desiertas; los negocios cerrados; hubo escasez de alimentos porque los campesinos se negaban a venir a la ciudad a vender sus productos, y la gente no dormía escuchando los gritos de los moribundos o los ruidos de las carretas que llevaban a las víctimas rumbo al camposanto, incluso a altas horas de la madrugada.
La viruela fue una de las enfermedades más antiguas y más asoladoras. Se cree que se originó en la India y en Egipto hace más de tres mil años, y que incluso produjo la muerte del faraón Ramsés. En América se establece luego de la llegada de los conquistadores españoles, contribuyendo a la extinción de los aztecas, los incas y los indígenas del Caribe. En Europa murieron 60 millones de personas en el siglo XVIII y en el pasado siglo XX alrededor de 300 millones en todo el mundo. Finalmente, esta epidemia se concentró en el llamado Cuerno de Africa, hasta que fue extinguida, gracias al surgimiento de la vacuna, en 1979, hace apenas cuarenta años.
En la espantosa y violenta epidemia de viruela de 1881, cuando la mayoría de los ciudadanos no quiso prestar ayuda a los infectados, hubo un joven treintañero, llamado Hilario Espertín –su nombre honra una calle del sector de San Juan Bosco- que, desafiando el peligro, se dedicó a brindar atención a los enfermos, creando fama por sus servicios desinteresados. Otros jóvenes imitaron su ejemplo. Una mujer de la época aseguraba que la epidemia fue tan fuerte “que se colgaba un pedazo de carne en un cordel y antes de haber transcurrido una hora ya estaba podrido. El aire estaba infecto”.
Como sucede en todas las epidemias extensas, escasean en algún momento las provisiones y la gente comienza a sufrir precariedades. En la de la viruela de 1881, mucha gente no murió sólo de la terrible enfermedad, sino también de hambre. En días pasados, observé a un desaprensivo que oferta viandas en uno de nuestros mercados atiborrados de suciedad y con los productos desparramados en el suelo, que declaraba sin tapujos que “ojalá hubiese coronavirus todo el año, porque yo estoy vendiendo en un día lo que no vendo en una semana”. En la epidemia de viruela sucedió igual: los enterradores no querían que acabase el mal porque tenían trabajo sin descanso y ganaban lo suficiente para comer y guardar. Pareciera como si la estulticia humana nunca sufriera variaciones.
La viruela llegó un día a la casa de los Moscoso Puello. El médico de la familia, José Ramón Luna, se lo comunicó a Sinforosa Puello, quien a su vez se lo comunicó a su esposo, Juan Elías Moscoso, un próspero comerciante del Navarijo, como se conocía entonces la zona que cubre hoy la parte oeste de la zona colonial, incluyendo la calle El Conde. Doña Sinforosa, como hacían las familias pudientes, pidió al doctor Luna que no divulgara la situación de su hijo Jesús, contagiado con la enfermedad. La madre se encerró con su hijo a solas en una habitación y apenas abría la puerta para recoger los alimentos que le servía la cocinera de la casa. Un tío, Pancho, mandó a construir el ataúd. Hilario Espertín guardó el secreto, pero estuvo todo el tiempo pendiente de la muerte del muchacho para llevarlo a enterrar. Nadie dormía en el hogar, velando a Jesús. Nadie supo nunca que en la casa de los Moscoso Puello uno de sus hijos estaba infectado. Se vino a saber cuando doña Sinforosa comunicó, semanas después, que su hijo estaba curado. “Era una llaga viva en medio de la cama”, informó luego del suceso la madre a sus parientes. Jesús se haría luego sacerdote, debiendo ordenarse en Cabo Haitiano, porque para entonces la Iglesia dominicana no tenía obispo.
La epidemia de viruela –que fue pandemia por largas centurias, pero entonces el término no existía- cedió a inicios de 1882, o sea casi un año después, justo cuando Ulises Heureaux sustituía a Meriño en la presidencia de la República. Había concluido un periodo espantoso y despiadado donde la muerte protagonizó el momento de mayor dolor y angustia en la historia de las enfermedades transmisibles en República Dominicana. Alrededor de 225 personas murieron en esta ola de viruela, cifra que ha de considerarse muy alta si se toma en cuenta que el país no pasaba entonces de las 500 mil almas. Anterior a esta epidemia de 1881, la viruela había atacado el país con oleadas fuertes. Los médicos buscaban remedio y hasta se logró adquirir vacunas en Curazao, nunca suficientes. Aún así, la gente se negaba a que la inyectaran y esta situación sólo conseguía extender el mal. Las autoridades se vieron obligadas a ir casa por casa a imponer la vacuna. En algún momento, el virus mutó y tampoco las vacunas lograban la curación a que se aspiraba. José Luis Sáez refiere la epidemia de viruela que se extendió por ocho años (1666-1674), donde murieron muchos niños de pocos meses de nacidos. Esa vez, la viruela comenzó atacando a los infantes, pero al año siguiente, 1667, se dirigió a los adultos. La isla de Santo Domingo era entonces un ancho espacio de miseria, faltaba la leche y la carne era imposible de conseguir. Esta situación aceleraba la mortalidad infantil, y en el caso de los adultos se acentuaba porque, a más de la viruela los habitantes, principalmente los negros y los indígenas, sufrían de sarampión y disentería.
Desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días, cuando el Covid-19 ha creado una situación de espanto y miedo en la comunidad dominicana, las epidemias han arrasado poblaciones y han originado un ambiente de muerte, desolación y penurias. Ninguna epidemia ha concluido su temible ciclo en menos de un año, y hay casos como el de la viruela que tuvo que esperar muchos siglos antes de que se lograra su cura definitiva. Hoy, la ciencia está muy avanzada, aunque los científicos andan dándose de bruces con esta inesperada realidad. No debe resultar vano el sueño de que la pandemia actual encuentre remedio en breve tiempo. Implorar a la Divina Providencia, para los creyentes, o confiar en la ciencia médica exclusivamente, para los que no ambulan por las alturas, es la única posibilidad que tenemos por delante para salir airosos. Mientras, sigamos quedándonos en casa.



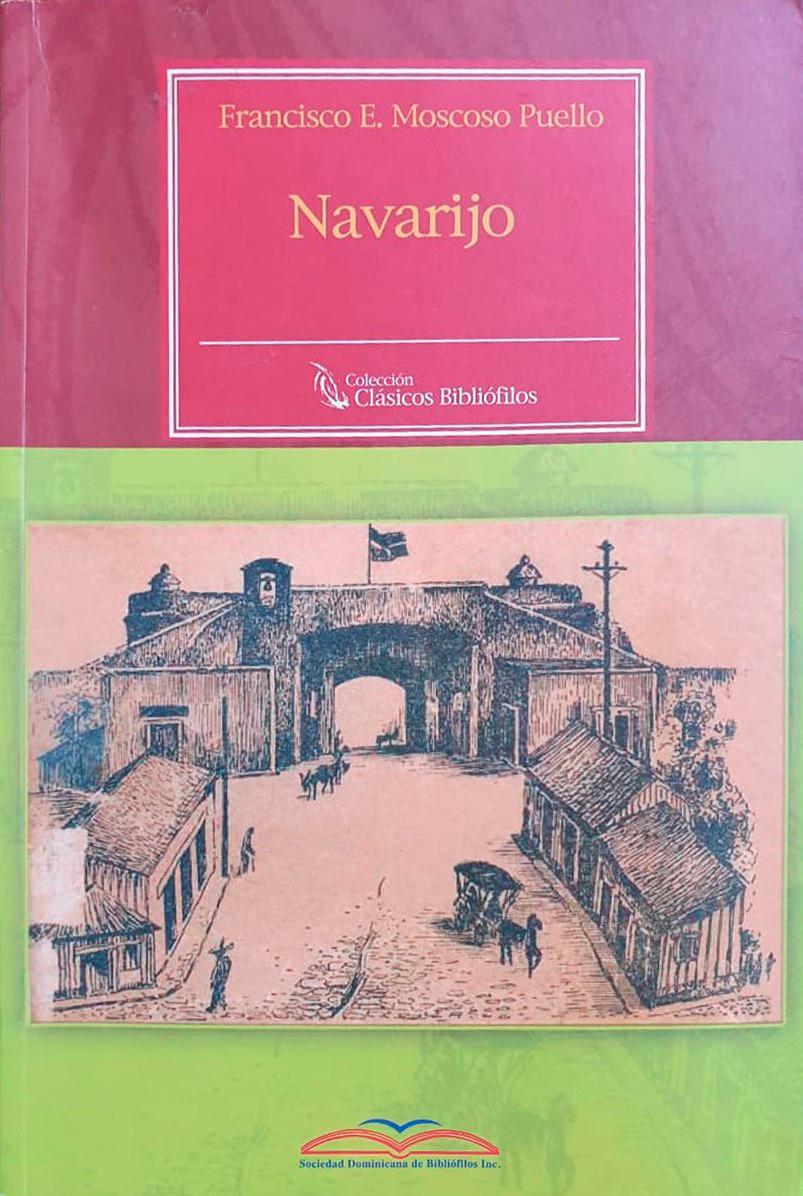

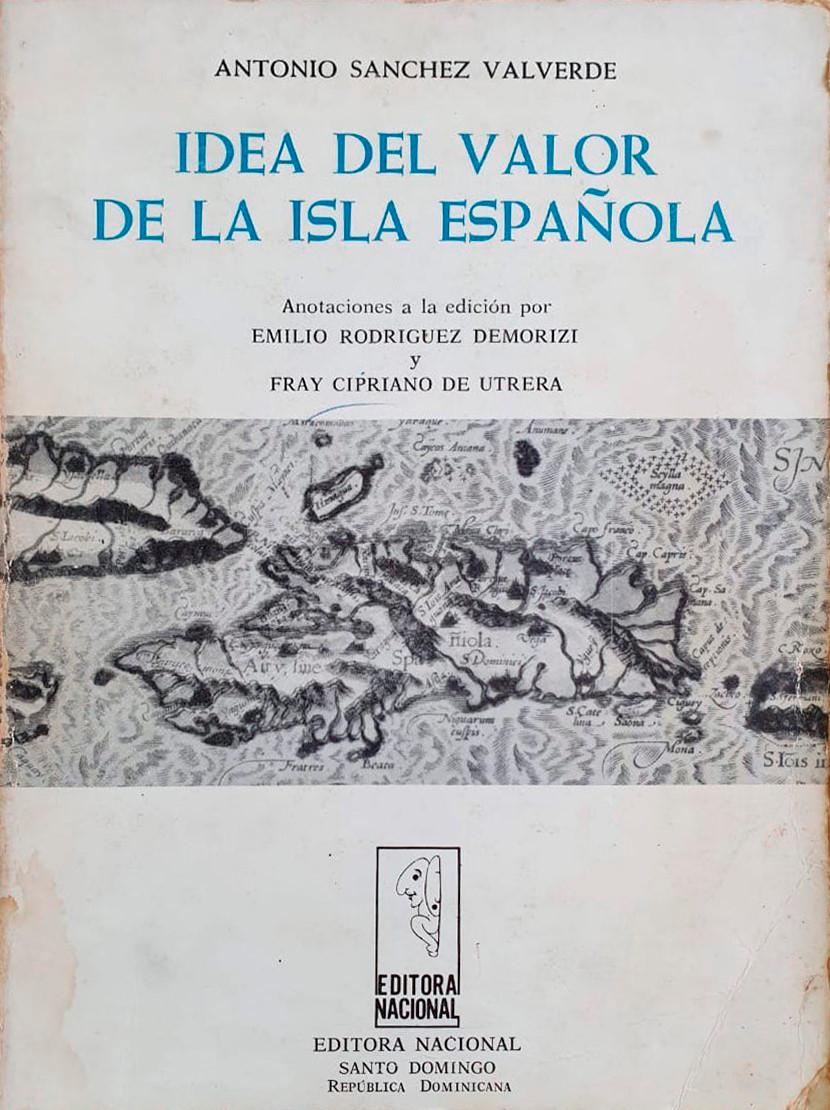
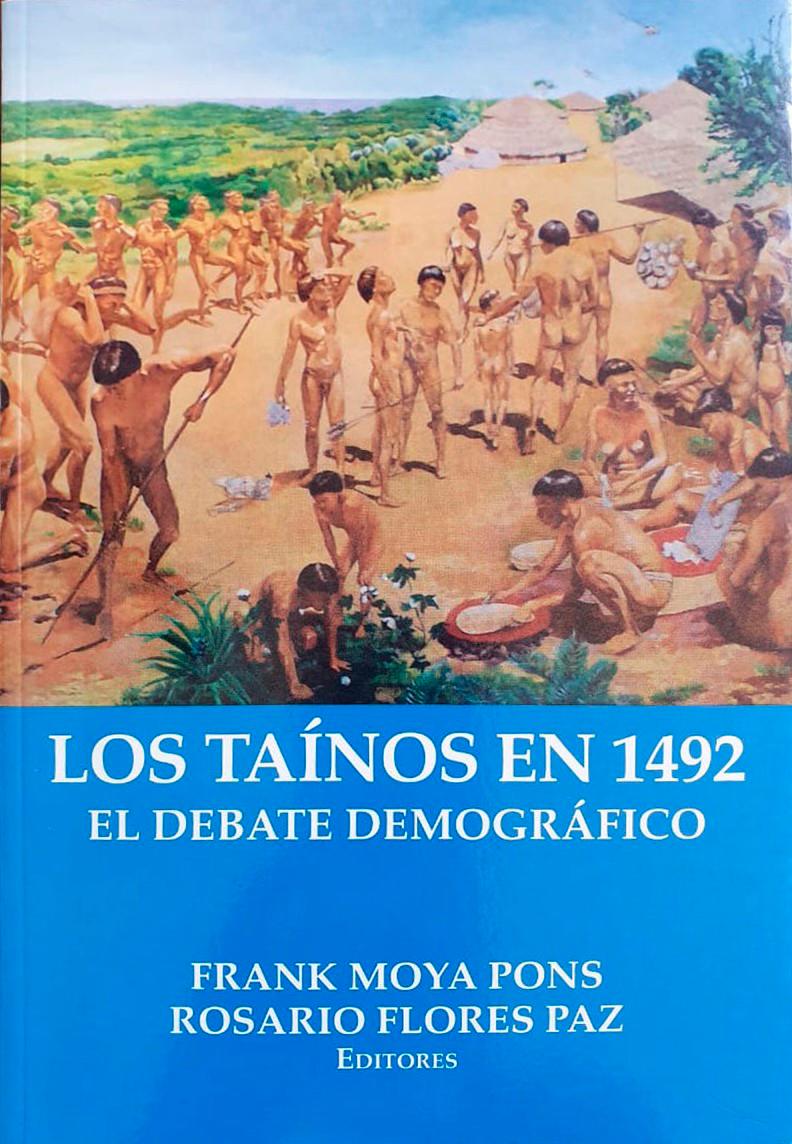

 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua