¿Qué puedo decir como lector de Cien años de soledad?
Recuerdo que, en los primeros años de la década de 1970, la desaparecida revista ¡Ahora!, de la que mis padres eran lectores asiduos, publicaba con frecuencia encartes con entrevistas, fotografías y artículos de o sobre Gabriel García Márquez, quien ya para entonces era uno de los más célebres escritores hispanoamericanos. En una de aquellas revistas, hojeada o leída al azar de los encuentros fortuitos, me enteré de la existencia de un libro que tenía el curioso título de Cien años de soledad.
Los elogiosos comentarios que había escuchado proferir a mi padre o a mi madre acerca de Cien años de soledad en sus conversaciones con sus amigos me provocaban una gran curiosidad creciente por la lectura de aquel libro, al que ambos, para colmo, me habían prohibido leer, ya que, según ellos, no era "apto para menores". Quizás por eso, una noche lo saqué a hurtadillas del tramo de la modesta biblioteca familiar en donde lo encontré y comencé a leerlo.
¿Cuántos años tenía yo para aquel entonces? Diez u once años. Todavía me acuerdo de la pregunta que me hizo mi padre una noche en que me sorprendió leyéndolo: "¿Y tú entiendes lo que dice ahí?" Y de mi respuesta: "A veces sí, a veces no". Y era cierto. No obstante, lo leí. Entero. Y me gustó. Y mucho, aunque, a decir verdad, ya no recuerdo, lamentablemente, la impresión que me produjo aquella primera y precaria lectura de la novela señera de García Márquez.
No puedo recordarla, porque, años después, en mi adolescencia, hice de su lectura un deber que realizaba anualmente, como una especie de extraño peregrinaje ritual a Macondo, durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Sólo por eso, me atrevo a afirmar aquí que ese libro me cautivó desde que lo leí por primera vez.
Para mí, el caso está claro: la lectura de esa novela fue uno de los dos hechos determinantes (el otro fue la lectura de Rayuela, de Julio Cortázar) en mi formación como persona y como escritor. La huella del mundo macondiano resulta flagrante en mis primeros cuentos, sobre todo aquellos que me proporcionarían la materia prima para una novela que titulé Almueje, de la que, en el año 2000, circularon algunos ejemplares distribuidos entre amigos y estudiantes. Ni el paso de los años, ni la permanencia prolongada en otros universos lingüísticos y culturales, ni los matrimonios, ni los divorcios, han logrado borrar un ápice del estremecimiento que me produce aún su relectura (en cambio, curiosamente, hoy día, me cuesta un trabajo enorme releer a Rayuela).
La causa probable de esta preferencia es mi convicción personal, nacida en los años en que descubrí mi condición de caribeño, de que García Márquez realizó, al escribir Cien años de soledad, una proeza que muy pocos escritores en la historia de la literatura occidental han podido emular: logró encontrar, por la vía de la imaginación, una manera de comunicar, en una mezcla impecable de prosa y poesía, su mundo subjetivo personal, es decir, sus temores, sus sueños, sus ambiciones y deseos, pero también sus lecturas, sus recuerdos y su experiencia de lo social y de lo político, con el mundo subjetivo de un lector universal-atemporal, el cual es capaz de salvar, como en mi propio caso a los diez u once años, distancias culturales enormes. Esto explicaría, si se quiere, el portentoso éxito de ventas que ha tenido desde su aparición esta novela en lenguas y contextos socioculturales muy distintos y distantes respecto a los que conocemos en Hispanoamérica.
Los elogiosos comentarios que había escuchado proferir a mi padre o a mi madre acerca de Cien años de soledad en sus conversaciones con sus amigos me provocaban una gran curiosidad creciente por la lectura de aquel libro, al que ambos, para colmo, me habían prohibido leer, ya que, según ellos, no era "apto para menores". Quizás por eso, una noche lo saqué a hurtadillas del tramo de la modesta biblioteca familiar en donde lo encontré y comencé a leerlo.
¿Cuántos años tenía yo para aquel entonces? Diez u once años. Todavía me acuerdo de la pregunta que me hizo mi padre una noche en que me sorprendió leyéndolo: "¿Y tú entiendes lo que dice ahí?" Y de mi respuesta: "A veces sí, a veces no". Y era cierto. No obstante, lo leí. Entero. Y me gustó. Y mucho, aunque, a decir verdad, ya no recuerdo, lamentablemente, la impresión que me produjo aquella primera y precaria lectura de la novela señera de García Márquez.
No puedo recordarla, porque, años después, en mi adolescencia, hice de su lectura un deber que realizaba anualmente, como una especie de extraño peregrinaje ritual a Macondo, durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Sólo por eso, me atrevo a afirmar aquí que ese libro me cautivó desde que lo leí por primera vez.
Para mí, el caso está claro: la lectura de esa novela fue uno de los dos hechos determinantes (el otro fue la lectura de Rayuela, de Julio Cortázar) en mi formación como persona y como escritor. La huella del mundo macondiano resulta flagrante en mis primeros cuentos, sobre todo aquellos que me proporcionarían la materia prima para una novela que titulé Almueje, de la que, en el año 2000, circularon algunos ejemplares distribuidos entre amigos y estudiantes. Ni el paso de los años, ni la permanencia prolongada en otros universos lingüísticos y culturales, ni los matrimonios, ni los divorcios, han logrado borrar un ápice del estremecimiento que me produce aún su relectura (en cambio, curiosamente, hoy día, me cuesta un trabajo enorme releer a Rayuela).
La causa probable de esta preferencia es mi convicción personal, nacida en los años en que descubrí mi condición de caribeño, de que García Márquez realizó, al escribir Cien años de soledad, una proeza que muy pocos escritores en la historia de la literatura occidental han podido emular: logró encontrar, por la vía de la imaginación, una manera de comunicar, en una mezcla impecable de prosa y poesía, su mundo subjetivo personal, es decir, sus temores, sus sueños, sus ambiciones y deseos, pero también sus lecturas, sus recuerdos y su experiencia de lo social y de lo político, con el mundo subjetivo de un lector universal-atemporal, el cual es capaz de salvar, como en mi propio caso a los diez u once años, distancias culturales enormes. Esto explicaría, si se quiere, el portentoso éxito de ventas que ha tenido desde su aparición esta novela en lenguas y contextos socioculturales muy distintos y distantes respecto a los que conocemos en Hispanoamérica.

 Diario Libre
Diario Libre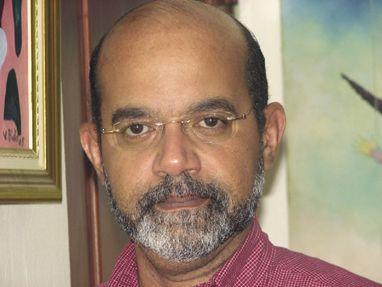

 Diario Libre
Diario Libre